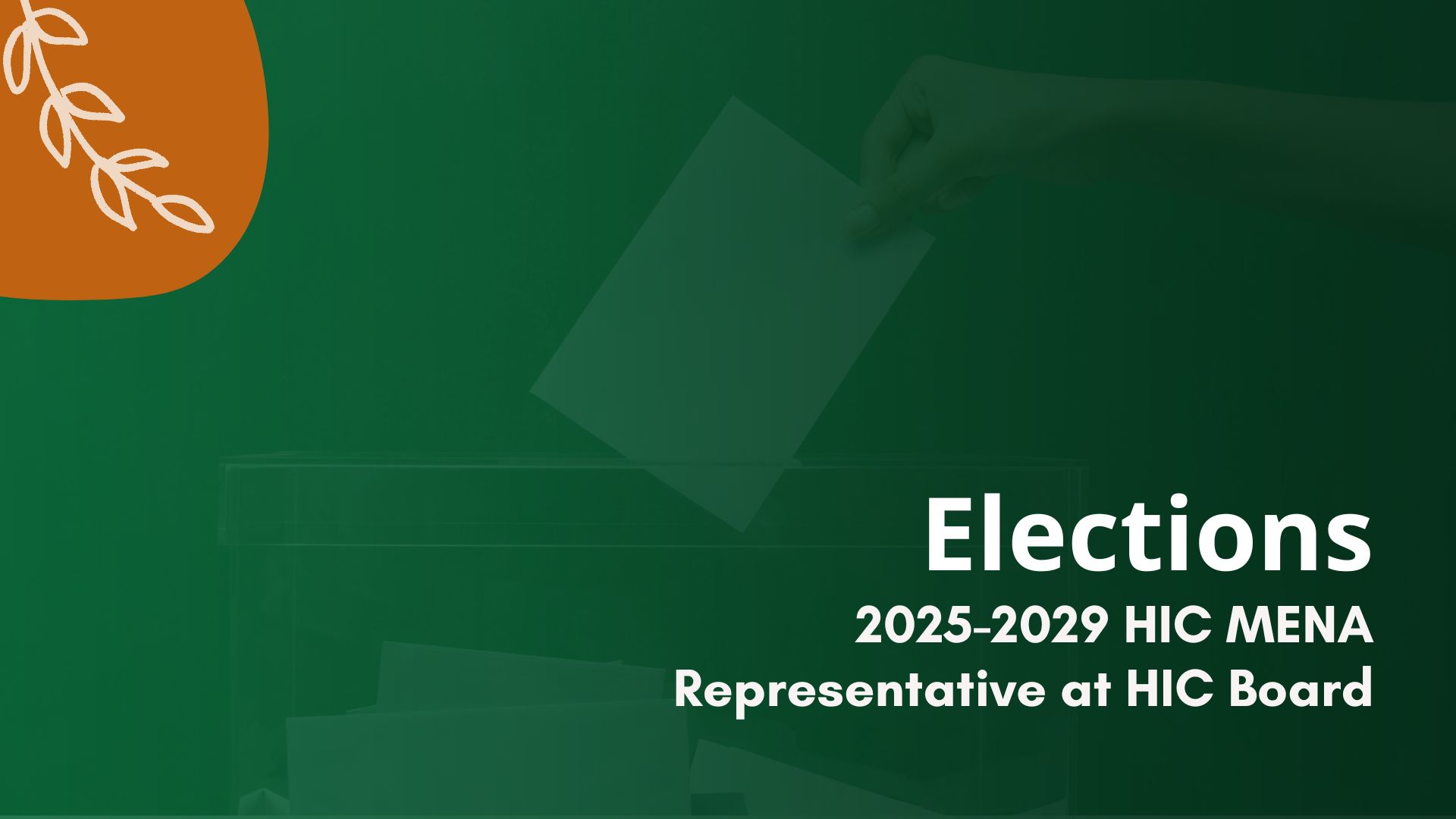En: Audrefoy, Joel (1998). Vivir en los Centros Históricos. Experiencias y luchas de los habitantes para permanecer en los Centros Históricos, Habitat International Coalition, Most, México.
La investigación urbana se enfocó en las 2-3 últimas decadas sobre todo al crecimiento urbano y en particular en los barrios periféricos de las ciudades. Tampoco los investigadores se pusieron de acuerdo en cuanto al despoblamiento de los centros históricos. Hans Harms afirma lo contrario en cuanto a las ciudades latinoamericanas: “se observa hoy el desarrollo de una nueva tendencia: la disminución de la tasa de crecimiento poblacional en la periferia, mientras sucede lo contrario en los barrios o distritos centrales de la ciudad”[1]. Sin embargo, observamos en la Ciudad de México por ejemplo con el censo de 1990, que las cuatro delegaciones centrales tuvieron una fuerte pérdida de un 11 a un 33% de su población mientras que las delegaciones periféricas registraron fuerte crecimiento poblacional de entre 40 a 110%[2]. En la Ciudad de México parece que la tendencia a la baja de la población del centro es una tendencia que empezó desde los años 50: la población disminuyó de 5 a 10% entre 1950 y 1960. Desde 1970, las 4 delegaciones centrales perdieron un tercio de su población. Según Jerome Monnet[3] esta pérdida puede explicarse en parte por los temblores que golpearon al centro y por la crisis que aceleró la evolución funcional del centro en detrimento del hábitat progresivamente empujado hacia la periferia por las políticas urbanas. El Centro Histórico de la Ciudad de México, declarado en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ha sufrido un desplazamiento poblacional paulatino. En el transcurso de los últimos diez años, 35,630 familias (145,951 personas) dejaron de habitar en dos Delegaciones centrales. Esta migración se da de manera silenciosa y en algunos casos selectiva. Son las poblaciones más fragiles las que se van primero[4].
Por lo último podemos afirmar que este fenómeno de despoblamiento sin estar generalizándose a todas las grandes urbes latinoamericanas, existe en varias de ellas. En Quito, Ecuador, en la actualidad el uso residencial ha disminuido en el área central llegando a determinar que el 63%[5] del total.
Por lo que toca a Europa, en la ciudad de Venecia, una de las ciudades más visitadas en el mundo, según Giuseppe Santillo[6], Secretario de Vivienda, vivían en 1951, alrededor de 100,000 habitantes; en 1998 sólo quedan en el centro menos de 70,000 habitantes. Desde los años 60s observamos un despoblamiento muy importante. Los habitantes que primero desertan son las poblaciones más pobres, los sectores medios tienen más capacidad de resistir. La población está enviejeciendo lo que tiene como consecuencia agudizar el fenómeno. Poco a poco se reduce la oferta de vivienda para los sectores más pobres y cuando un anciano se muere no se reemplaza por una familia joven.
Otra de las causas de la baja de población en los centros es el deterioro del hábitat de varias ciudades de América Latina, Asia y Europa. En Lima, según la Defensa Civil, sólo en el Centro Histórico, 17,223 viviendas tugurios deberán ser demolidas y/o reconstruidas en el corto plazo a fin de prevenir la ocurrencia de catástrofes en el futuro inmediato[7]. En los dos últimos años se enfatizó en el proceso de recuperación del centro de Lima como prioritario para el país. Los propietarios de vivienda en alquiler más importantes en el centro son la Sociedad de Beneficiencia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Iglesia y la Municipalidad. La Sociedad de Beneficiencia con el apoyo del poder ejecutivo anunció un programa de destugurización con el fin de recuperar el centro para otras actividades. La Municipalidad de Lima inició juicios para desalojar a sus inquilinos morosos; la Universidad Nacional supera hasta la fecha las 300 demandas para desalojar a sus inquilinos. Hasta hoy muchos de estos juicios han sido detenidos por las organizaciones de inquilinos que han venido negociando desde hace más de tres años los montos en incrementos de los alquileres[8]. La Municipalidad de Lima, sin paralizar los desalojos, anunció un Programa de renovación urbana en sus propiedades para realizarse con una fuerte participación del sector privado. Por lo tanto los tugurios de Lima viven hoy una situación de inestabilidad muy grande frente a la política nacional de liberalización del inquilinato sin ninguna regulación y consideración de política social. Sin embargo por la movilización de los inquilinos se han ampliado los plazos para no pasar al libre mercado. Así, tres normas prolongan el plazo del contrato de arrendamiento de inmuebles de tugurios desde 1994 hasta la fecha.
Observamos en el caso de Lima, que el deterioro de las viviendas del centro es una buena oportunidad y una buena razón para el estado y varios actores urbanos de recuperar el centro para actividades más lucrativas y más atractivas que la renta de viviendas a habitantes pobres.
En Europa el deterioro de las viviendas se agudiza más en las ciudades de los ex países del Este. Por ejemplo en el caso del centro de Bucarest en Rumania, hoy en día más de 95% de los inquilinos se volvieron propietarios de su vivienda pero estos inmuebles nunca recibieron algún mantenimiento. Como no se está creando ningún instrumento financiero para enfrentar tal situación y para que los nuevos propietarios puedan renovar su vivienda, poco a poco los inmuebles se deterioran y cuando se vuelven inhabitables, los ocupantes tienen que irse.
En la Ciudad de México y en particular en las dos delegaciones del Centro Histórico (Cuauhtémoc y Venustiano Carranza), el despoblamiento es paulatino y tiene múltiples causas que fueron analizadas por Casa y Ciudad, una ONG mexicana[9]. La primera de estas causas es el deterioro de los inmuebles: por la antigüedad de las viviendas, el deterioro y la ausencia de mantenimiento por parte de los propietarios son de tal magnitud que las condiciones de inseguridad no permiten seguir habitándolas, lo que ha llevado a muchos de los inquilinos de estos inmuebles a abandonarlos por los riesgos que existen de derrumbe. Además, es por el deterioro mísmo que nadie invierte en esta zona. Una de la causas del deterioro de los inmuebles fue el congelamiento de rentas, los propietarios no percibían lo suficiente para poder dar mantenimiento a sus propiedades, sin embargo a partir de 1993 se hizo oficial el descongelamiento de rentas, algunas familias fueron desalojadas ya que no podían pagar la renta del mercado pero los viejos edificios siguen deteriorándose así que el deterioro es un largo y complejo proceso que tiene causas múltiples. La segunda causa del despoblamiento son los desalojos individuales: mediante juicios de arrendamiento por terminación de contrato promovido por los propietarios del inmueble en contra de un sólo inquilino, que dan como resultado hasta la utilización de la violencia acompañada siempre de los cuerpos policiacos. La tercer causa del despoblamiento son los desalojos por suspensión de servicios por parte de los propietarios o de quienes así se dicen. Cabe mencionar aquí que la mayoría de los inmuebles que tenían rentas congeladas, tienen problemas legales de intestados o traspasos. La cuarta causa es la inseguridad pública para todos los habitantes de la zona en particular por las noches. Esto obligó a muchos de ellos a mudarse a otro lado de la ciudad. La quinta causa del despoblamiento son los desalojos por proyectos de desarrollo urbano y especulación del suelo: algunos inversionistas se han interesado en comprar a propietarios de inmuebles habitacionales y desalojar a los inquilinos para realizar edificios remodelados. La sexta causa son los desalojos por limitaciones económicas: los alquileres de vivienda se vuelven tan altos que es imposible cubrir una renta para mucho tiempo, por lo que las viviendas son abandonadas. Así se van dejando viviendas para otras actividades más rentables tales como servicios, oficinas y hoteles. Cabe mencionar que el estudio de Casa y Ciudad no considera el terremoto de 1985 como una de las causas de despoblamiento. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, al contrario de la ciudad de Venecia, la población es bastante joven: 70% de la población del perímetro “A” oscila entre las edades de 0 a 34 años. De la totalidad de las viviendas del Centro Histórico, 58% son arrendadas[10].
Paralelamente al deterioro de la vivienda en los centros históricos, encontramos poblaciones minoritarias (países del Sur) o inmigrantes (Europa) que viven en los centros porque es ahí donde pueden encontrar lotes o inmuebles deteriorados para ocuparlos ilegalmente o rentas más baratas en el centro de las ciudades europeas. Es así como encontramos 1760 indígenas viviendo en 8 inmuebles en el centro de la Ciudad de México. Ocupan ilegalmente edificios históricos o predios baldíos en general de propiedad pública. Se han ido organizando en torno a sus respectivas etnias: Mazahuas, Triquis, Otomís y se dedican a actividades informales como la fabricación y venta de artesanías y de algunos servicios[11].
En Bangkok, Tailandia, la comunidad musulmana de Ban Khrua se ha visto amenazada por el trazo de una autopista. En Xi’an, China, el viejo barrio musulman de Drum-Tower enfrenta un proceso de renovación urbana y de modernización del hábitat. En Jerusalem-Este, los palestinos enfrentan la expansión de los barrios israelís.
En Bruselas (Quartier Nord), La Haya (Schilderswijk), Lyon (Place du Pont), Coubevoie (Hauts de Seine), las poblaciones inmigrantes de Africa y Asia representan un porcentaje alto de los habitantes que enfrentan los procesos de renovación urbana y de deterioro urbano. El hecho de que varias de las experiencias encontradas involucren a poblaciones minoritarias o marginales (como en el barrio Velluters en el centro histórico de Valencia, España) es revelador de una situación social particularmente aguda y crítica. Son poblaciones más vulnerables en ambos casos por un lado, no tienen estatus social u ocupación legal (en los países del Sur) y por otro lado no tienen derecho a votar (Europa). Por el hecho de ser habitantes de “segunda categoria”, se les niega a los inmigrantes derechos que los demás sí poseen. La cuestión de la democracia local esta aquí en juego.
Lo que agudiza la situación en los centros históricos es la imagen negativa impuesta en los medios de comunicación y por los investigadores en particular. Para la Ciudad de México: “El casco antiguo de la ciudad es hoy palacios en ruinas, sórdidas vecindades, templos vencidos por el tiempo, contaminación, puestos ambulantes, basura y caos; de suerte que de ser “la Gran Tenochtitlán”, la “Venecia de América” y la “Ciudad de los Palacios”, es hoy una inhóspita, contaminada, desordenada y sucia “mancha urbana”[12]. Opiniones como esta última dan una justificación por lo menos a los ojos del público, para los programas de renovación urbana, reubicando a las poblaciones en las periferias. Según la prensa capitalina, las rentas congeladas desde 1942 dan pie a que los propietarios no cuiden sus fincas y esperen que se derrumben para substituir las viviendas por usos más rentables. Pero en el Centro histórico vimos más arriba que sólo 58% de las viviendas son rentadas, comó entonces se explica el deterioro de las demás inmeubles?
El discurso dominante sobre los centros históricos, no sólo en México, sino en otras ciudades latinoamericanas, se refleja en la prensa y permite tambien ocultar los esfuerzos y las razones por las cuales los habitantes quieren quedarse en los centros, lugar de arraigo cultural, de rituales, fiestas populares que conforman una identidad colectiva para los centros históricos[13].
[1] Hans Harms, W. Ludenia, P. Pferiffer, Vivir en el centro, La Era Urbana, Nº1, 1998, PGU-AL, Quito.
[2] Jerome Monnet, Usos e imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de México, DDF/CEMCA, 1995.
[3] Op. cit.
[4] Irma Estrada Martinez, Norma Soriano Pina y Laurendo Barraza Limón, El Centro Histórico de la Ciudad de México: desplazamiento masivo de la población, Casa y Ciudad, México, 1996.
[5] Fuente: La vivienda: tugurización, población y calidad de vida, Domingo Paredes in: Centro Histórico de Quito, La Vivienda, Municipio de Quito/Junta de Andalucia, Quito, 1991.
[6] Giuseppe Santillo, Le politiche abitative a Venezia, in: Stratégies populaires dans les centres historiques, HIC/H&P/Unione Inquilini, Padova, 1998, pp.146-147.
[7] Paul Maquet, El problema de la vivienda en Lima Metropolitana, HIC/CENCA/Foro Urbano, 1997, Lima.
[8] Ver ficha: Silvia de los Ríos, Estrategias de los habitantes del Centro de Lima contra los desalojos y reubicación.
[9] Irma Estrada Martinez, Norma Soriano Pina y Laurendo Barraza Limón, El Centro Histórico de la Ciudad de México: desplazamiento masivo de la población, Casa y Ciudad, México, 1996.
[10] En Quito, el 43.6% de los residentes del centro son inquilinos (fuente: Domingo Paredes, op.cit.).
[11] Ver ficha: La ocupación de los edificios deteriorados por indigenas en la Ciudad de México: un proceso discreto y permente, Victor Delgadillo, CENVI A.C.
[12] Martha Fernández, 1987, citado por Jerome Monnet in ” Usos e imagenes del Centro Histórico de la Ciudad de México“, p.199, op.cit.
[13]. Para tener una idea de esta identidad colectiva en la Ciudad de México, véase el libro de Elena Poniatowska ilustrado por el maestro Alberto Beltrán, Todo empezó el domingo, México, 1997. Ahí se encuentran los signos de la ciudad, resúmenes de vida cotidiana y de pequeña historia de los años 50′ cuando el “costumbrismo mexicano no habia sido desplazado por la postmodernidad” (Carlos Monsiváis).