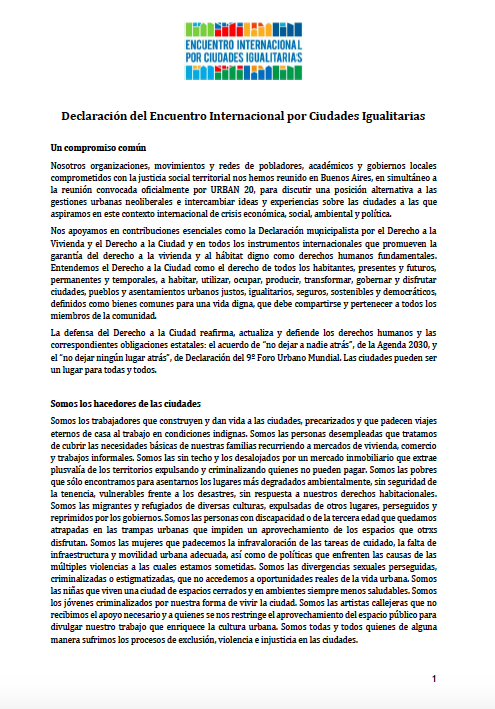¿Cuál o cuáles son la/las discriminación/es más evidente/s que sufren las mujeres respeto a los hombres en su país en relación al disfrute del derecho a una vivienda adecuada? En Chile, existe una multiplicidad de factores que inciden negativamente en el acceso de las mujeres a la vivienda, los que están a la base de las desigualdades sociales que afectan a las mujeres también en otros ámbitos, en particular: Preguntas específicas para identificar casos de discriminación de la mujer en el disfrute del derecho a la vivienda en su país (favor de contestar total o parcialmente según las informaciones que tengan). 1. ¿En su país las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos de tenencia y propiedad, cualquiera sea su estado civil? En Chile, las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal (aproximadamente el 70% de las mujeres casadas) se encuentran imposibilitadas de administrar tanto los bienes comunes del matrimonio, como sus bienes propios, tales como las herencias. En estos casos, quien administra de acuerdo a la ley sus bienes es el marido, en su calidad de jefe de la sociedad conyugal, y por lo tanto, la mujer no puede disponer libremente de estos bienes (por ejemplo, de los bienes raíces que hereda). Si bien, entonces, en la teoría mujeres y hombres gozan de iguales derechos en materia de propiedad y tenencia, en el caso de las mujeres casadas en sociedad conyugal, este derecho se ve constreñido por la imposibilidad de disponer de sus bienes propios. Por otra parte, este mismo régimen de bienes (sociedad conyugal) y factores culturales determinan que en los casos en que un matrimonio está optando a una vivienda propia, sea el marido quien figura como propietario, así como el titular del subsidio estatal para optar a la vivienda. 2. ¿Gozan las mujeres y las jefas de familia de un acceso igual que los hombres a los servicios básicos (agua, cuidado de la salud, transporte, servicios de saneamiento, alumbrado y electricidad, servicios de eliminación de desechos)? En cuanto al cuidado de la Salud, cabe señalar que en Chile, el acceso a la protección de la salud es consecuencia del trabajo remunerado formal, esto es, aquel en que existe un contrato de trabajo, y se pagan las imposiciones correspondientes a salud y previsión de los/as trabajadores/as. Al tener las mujeres un menor acceso al trabajo formal que los hombres, por supuesto que se ve afectado su derecho a la salud. Por otra parte, en el caso de las mujeres que se dedican principalmente al trabajo doméstico y a la crianza de los/as hijos/as -y que por lo tanto, carecen de remuneración y protección social- sólo acceden al cuidado de su salud en cuanto constituyen una “carga familiar” de su marido. Es decir, esta vía de protección de la salud sólo es posible para las mujeres casadas, ya que en los casos de convivencia, las mujeres no pueden ser consideradas como “carga legal” en particular, para el sistema público de salud (que atiende a la mayor parte de la población, y la población de menores recursos). Sólo en el sistema privado de salud (que atiende a una población minoritaria, y de mayores recursos económicos) es posible que las convivientes sean una “carga voluntaria” del cotizante, de igual modo que lo puede ser cualquier persona, pero pagando –por supuesto- el mayor costo que eso implica. 3. ¿Gozan las mujeres y las jefas de familia de igual acceso a la tierra, los recursos naturales en general y el agua en particular? En general, estos aspectos –fuera de las consideraciones anteriores- son equivalentes para mujeres y hombres; sin embargo es necesario señalar que respecto de los grupos indígenas se tiende a privilegiar el acceso de los grupos familiares, que de acuerdo a las tradiciones, son liderados por varones, y en consecuencia, son ellos y no las mujeres quienes son titulares de las tierras. 4. Si respondió no a una o a todas las preguntas antecedentes ¿Qué factores históricos, tradicionales, culturales, religiosos y de otra índole menoscaban el acceso igual de la mujer a la vivienda, la tierra y los servicios conexos? Existe un factor legal, constituido por el régimen de sociedad conyugal, al que se suman otros factores culturales de acuerdo a los cuales es al marido o al varón a quien corresponde ser el propietario de la vivienda familiar. Ello determina que, por ejemplo, en casos de desempleo, se busca beneficiar el acceso de “los jefes de familia” (varones) a los puestos de trabajo y no a las mujeres, y en consecuencia, también a ellos corresponde el acceso a la vivienda. 5. ¿Se reconoce y se respeta por parte del Estado el derecho a la vivienda de los pueblos indígenas y tribales y de las mujeres pertenecientes a estos grupos en particular? En general, como hemos señalado, si bien el Estado respeta relativamente el derecho a la vivienda de los pueblos originarios, esto es aún menor en el caso de las mujeres, quienes por razones culturales y tradicionales de estos pueblos, no son las líderes de los grupos familiares, y en consecuencia, no son las titulares de la propiedad de las tierras y viviendas. 6. ¿Disfrutan las mujeres de igual acceso a la financiación de la vivienda? ¿El Estado garantiza que los gastos de vivienda sean soportables para las mujeres y las cabezas de familia ofreciendo subsidios o incentivos fiscales? Como consecuencia de su menor y desmedrado acceso al mercado laboral formal, las mujeres igualmente acceden en menor proporción al crédito. Si bien el Estado también otorga subsidios para la vivienda a las mujeres jefas de hogar, esto es sólo a falta de un marido que sea el “jefe de familia”. 7. ¿El Estado garantiza la seguridad de tenencia en el caso de mujeres que por divorcio, abandono u otras razones quedan a cargo de los hijos? Existe un procedimiento judicial para declarar la vivienda como “bien familiar” y de ese modo resguardar a la mujer y los/as hijos/as, evitando que el marido pueda vender o arrendar libremente la propiedad, sin embargo, esto es sólo consecuencia del proceso judicial, que es desconocido para muchas mujeres, o está fuera de su alcance. En todo caso, cabe consignar que en los casos en que las mujeres están casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, el marido no puede vender por si solo las propiedades (inmuebles) de la sociedad conyugal –adquiridas durante el matrimonio- sino que requiere del consentimiento de la mujer. Esto sin embargo, es sólo una “compensación” frente a la grave discriminación que este régimen significa. 8. ¿A las mujeres y a las jefas de familia así como a otros grupos desfavorecidos (mujeres maltratadas, con VIH/SIDA, con discapacidad, indígenas, refugiadas e internamente desplazadas) se les garantiza la igualdad de acceso a una vivienda adecuada? No existe ninguna acción afirmativa al respecto. 9. ¿Tropiezan las mujeres con determinadas restricciones para acceder a los servicios y los medios de subsistencia necesarios a causa del lugar en que viven? 10. ¿Se garantiza la participación popular en el proceso de adopción de decisiones con respecto a la definición de políticas, instrumentos y programas de planeación y producción de viviendas? Si sí ¿están las mujeres de todos los trasfondos culturales, éticos y religiosos representadas debidamente en este proceso? No existen instancias de participación popular. 11. ¿Se garantiza la participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones con respecto a la definición de políticas, instrumentos y programas acerca del proceso productivo de la vivienda: planeación, gestión, construcción, adjudicación? No. 12. ¿El Estado adopta medidas para proteger a las mujeres en caso de desalojo y para indemnizar o reasentar cuando se produce el desalojo? No. 13. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la seguridad física y la privacidad personal de las mujeres, en particular para prevenir la violencia en el hogar? Existe una ley que, desde 1994, sanciona la “violencia intrafamiliar”, aunque con múltiples inconvenientes que determinan que más del 90% de los casos termine por unos pseudo-acuerdos entre agresor y víctima, a instancias del personal judicial que no ha sido especialmente capacitado para atender estos casos. Como consecuencia, en la mayor parte de los casos no se imponen sanciones, ni es posible verificar el cumplimiento de éstas. Se establece la violencia como una “falta civil”, es decir, no constituye delito, y los tribunales competentes son los civiles. No ha existido tampoco una adecuada implementación de la ley en cuanto a la existencia de lugares en donde las mujeres puedan recibir ayuda médica, psicológica y jurídica. Prácticamente no existen refugios para las mujeres víctimas de violencia (no más de dos o tres en todo el país, y sustentados por ONGs, no por el Estado). 14. ¿Disponen las mujeres de recursos y asistencia jurídica para proteger el derecho a una vivienda adecuada? ¿Hay mecanismos innovativos, como grupos de autoayuda y colectivos femeninos organizados, tanto por la sociedad civil como por el gobierno, que puedan facilitar el acceso de la mujer a la vivienda y a los medios de subsistencia?
15. ¿Existen programas del Estado que fomenten la capacidad y la sensibilización de las mujeres de su país respecto del derecho a una vivienda adecuada? ¿Cómo evalúa usted las necesidades y los desafíos pendientes?
No.
16. ¿Cómo han afectado las políticas y los procesos de globalización (comercio, financiación, inversión, la deuda, etc.) al derecho de la mujer a una vivienda adecuada?
Los procesos de apertura económica y globalización han tenido un impacto en la mayor precarización de las condiciones laborales de las mujeres –“flexibilización” laboral, para mayor competitividad- y en consecuencia, en los demás derechos económicos y sociales que del trabajo se desprenden (salud, previsión social, vivienda, etc.)