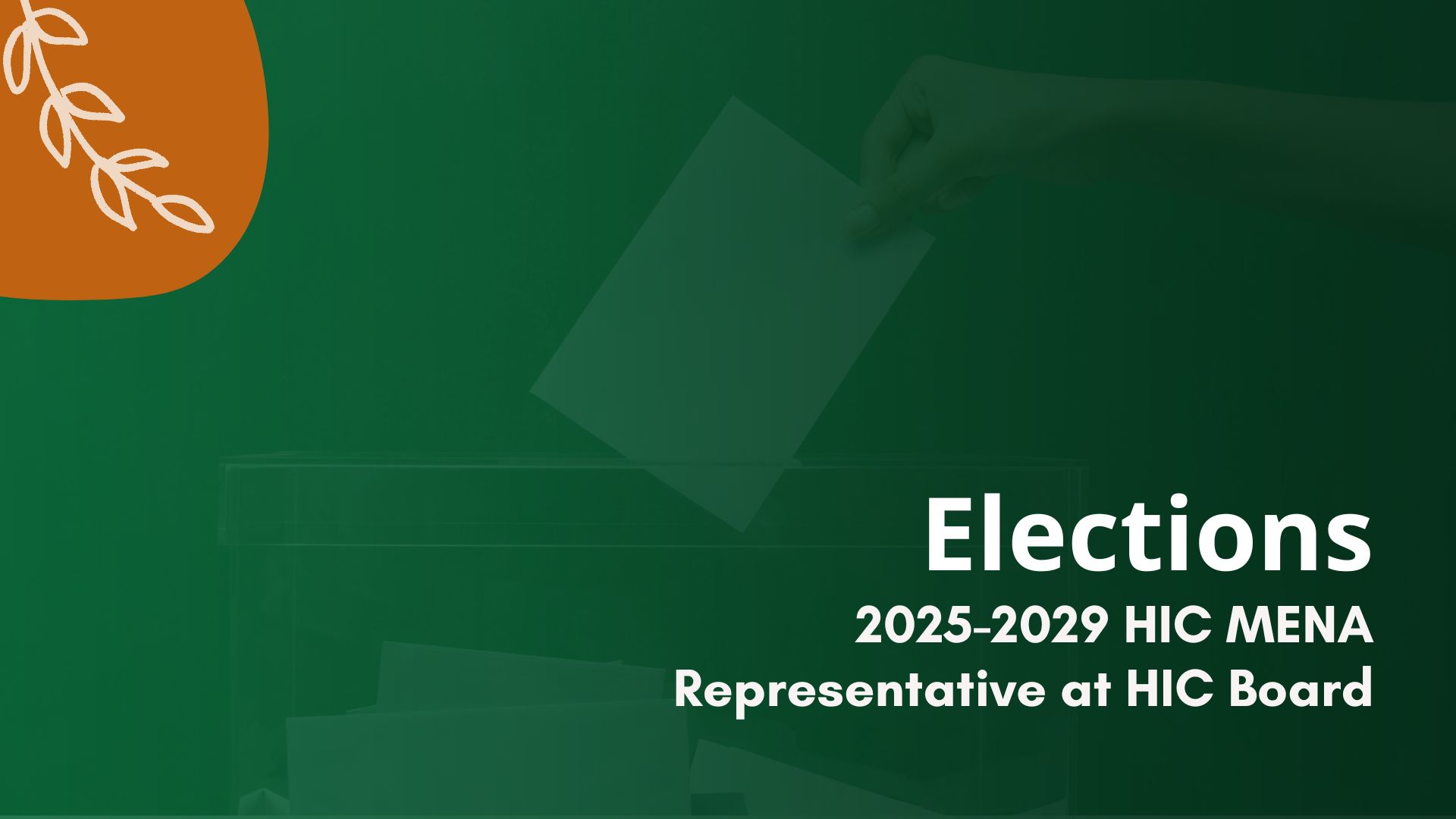Por Claudio Pulgar Pinaud [1]
En 2011 el
arquitecto Miguel Lawner, ex director de la CORMU, publicó a través del “Observatorio
de la Reconstrucción de la Universidad de Chile” un interesante texto
denominado “Los arquitectos de terremoto
en terremoto”. En él, revisa la actuación de los arquitectos, pero también
de los actores públicos, privados y tangencialmente de los actores sociales
como el movimiento de pobladores, en los diferentes sismos que han golpeado a
Chile los últimos 100 años: desde el terremoto de Talca en 1928; pasando por Terremoto de
Chillán en 1939; los terremotos del 21 y 22 de mayo de 1960, en Concepción y
Valdivia; el Terremoto de La ligua en 1971; el Terremoto de Valparaíso en 1985; hasta el terremoto de Cobquecura en
2010.
Nos detendremos en
2 de estos sismos: el Terremoto de La Ligua en 1971 y el Terremoto de
Valparaíso en 1985, ya que
son representativos de 2 proyectos de país radicalmente opuestos y debido a que
coinciden con 2 momentos claves en el desarrollo del movimiento de pobladores.
El primer terremoto coincide con el primer año del gobierno de la Unidad
Popular, que algunos autores denominan como el punto culmine del papel
planificador del Estado desarrollista, al mismo tiempo coincide con uno de los
momentos de mayor radicalización y amplitud del movimiento de pobladores. El
segundo terremoto, el del 1985, sucede justo cuando en el país se terminaban de
implementar las políticas neoliberales a fuerza de terror y represión por parte
de la dictadura de Pinochet, y al mismo tiempo el movimiento pobladores era
protagonista en las calles del mayor período de resistencia a la dictadura
entre 1983 y 1987 (las 22 jornadas de protesta nacional según Salazar y Pinto,
1999).
El terremoto de 1971
“A las 23.03 horas
del 8 de Julio de 1971, se produjo un terremoto de magnitud 7.75 en la escala
Richter, que azotó la región comprendida entre San Antonio por el Sur y Ovalle
por el Norte. El sismo golpeó las áreas más densamente pobladas del país,
abarcando una superficie de unos 71.000 km. 2,
donde se concentraba en ese año,
el 50,2% de la población de Chile”. (Lawner, 2011: 136)[2]
Según comenta
Lawner este sismo encontró mejor preparado al país, “ya que en 1965 se había
creado la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del
Interior, y por otra parte existía la Oficina de Planificación Nacional
(ODEPLAN), que rápidamente coordinó las evaluaciones de los daños producidos,
preparó el texto de una Ley de Reconstrucción y en 100 días entregó un completo
Plan de Reconstrucción comprendiendo un programa de vivienda y equipamiento
social, la reposición y construcción de establecimientos hospitalarios y
locales escolares, la reparación de obras viales, de obras portuarias, de
aeropuertos, de ferrocarriles, así como los planes de reconstrucción y
desarrollo de los sectores productivos, industrial, minero y agropecuario”. ([3])
Hay 3 factores que
podríamos destacar que actuaron en sinergía para superar este sismo: primero,
en este momento el Estado desarrollista y planificador se encontraba en su
punto de mayor desarrollo histórico, existía toda una estructura gubernamental
capaz de responder, a la vez que el Estado podía ser participe como gestor y
ejecutor de la política de vivienda y ciudad. Segundo, y en la misma línea con
lo anterior, Lawner nos sugiere que “por primera y única vez en nuestra
historia, las principales autoridades del sector vivienda eran arquitectos,
obviamente más sensibles para enfrentar los alcances de la reconstrucción en
materia de vivienda y desarrollo urbano”. Y tercero, estamos frente al momento
cúlmine también del desarrollo de las “tomas” de terreno y de un fuerte
desarrollo de la organización socio-política en los “campamentos”, es decir, al
igual que el Estado desarrollista se encontraba en un momento de máximo
desarrollo, el movimiento de pobladores se encontraba en estado de alta
potencia.
Por eso es muy
interesante la iniciativa de los “campamentos en tránsito” que ideó el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, convirtiendo en política de reconstrucción,
la propia acción de producir ciudad que venían haciendo los pobladores
independientemente. El Estado organizó estos “campamentos en tránsito” con los
pobladores damnificados, replicando las prácticas de los pobladores,
localizándolos en el mismo lugar donde se comenzaban a construir por parte del
Estado las viviendas definitivas, con el objetivo de solucionar la emergencia,
pero pensando en el largo plazo, y al mismo tiempo manteniendo el tejido social
y la organización, sin “erradicar” a los damnificados o expulsándolos a terreno
lejanos.
“El Plan de
reconstrucción del terremoto de 1971, es el último realizado en el marco de un
Estado que asume la responsabilidad fundamental para enfrentar una catástrofe.
Los cambios radicales introducidos por el régimen de Pinochet en el sentido de
desmantelar al Estado para reducirlo a un papel meramente subsidiario, acabaron
con las tradiciones vigentes a lo largo de 50 años desde el lejano terremoto de
Talca en 1928”.(Lawner, 2011: 140) Esta afirmación la podemos comprobar al
estudiar la acción del Estado frente al terremoto de 1985 que veremos a
continuación.
El terremoto del 85
“El 3 de Marzo de
1985, a las 19.00 horas, un terremoto de magnitud 7,8º en la escala Richter,
golpeó la zona central del país, con epicentro en el mar, entre Valparaíso y
Algarrobo. El sismo ocasionó la muerte de 177 personas y la destrucción de unas
70.000 viviendas, mientras otras 120.000 sufrieron daños de diversa
consideración”.(Lawner, 2011: 140)
El terremoto del 85 sirvió como un doble impulso, en primer lugar, fue
terreno fértil para la profundización de las políticas neoliberales de vivienda
subsidiaria y de liberación del mercado de suelo urbano. Algunos pocos y
grandes empresarios de la construcción pudieron “hacerse” con el negocio de la
reconstrucción. (¿Cómo en 2010?)
El segundo impulso fue el de la sociedad civil, debido al abandono
estatal, ensayaba procesos de producción de ciudad, aunque con muy pocos
recursos, rescatando las históricas prácticas del movimiento de pobladores como
la autoconstrucción. Claro que ahora con un importante rol de las ONGs y de los
actores que resistían a la dictadura. Algunos testimonios mencionan que el
terremoto y la organización social posterior a éste, es otras de laz razones
claves en la derrota de la dictadura en 1989. La paradoja es que el sismo de 1985 al mismo tiempo que sirvió para
profundizar las políticas de vivienda subsidiaria, “sacudió el modelo
neoliberal aplicado a la construcción, despojándolo de retórica y ornamentos.
Le hizo un verdadero strip-tease. Sólo
en Santiago, el SERVIU admitió la existencia de once grupos habitacionales
entre los construidos durante los años anteriores, con grietas que
comprometieron gravemente su estructura, viéndose obligados a invertir grandes
sumas en su recuperación, cuando no fueron demolidos”. ([4])
Como parte de las reformas neoliberales en el área de la
construcción se realizó todo un paquete de transformaciones legales que
disminuyeron drásticamente los controles públicos, se eliminaron los estudios
previos de calidad de suelo y se suprimieron los Inspectores Técnicos de Obras
(ITO) públicos, estás reformas estaban “supuestamente destinadas a incentivar
la inversión privada en vivienda, no hicieron más que traspasar una línea
mínima de seguridad en la actividad de la construcción. El precio que pagó el
país por esta irresponsable liberalidad fue demasiado alto” (Lawner, 2011: 142). Es importante
destacar de cómo la vulnerabilidad frente a la catástrofe es parte de la
construcción social del riesgo (García Acosta, 2005)[5]
que las transformaciones neoliberales han incrementado en Chile desde 1975, y
que después de 2010 hemos visto ampliadas.
Para finalizar es
importante destacar la actitud asumida por la dictadura frente al sismo: “Pinochet
ignoró la importancia de los daños ocasionados por el sismo de 1985, prestó
escasa ayuda a los damnificados y no estimuló la investigación de las causas
que originaron las fallas o el colapso de las estructuras. Es verdad que el
régimen venía saliendo de la grave crisis económica originada en 1982 y además
enfrentaba el masivo rechazo político expresado en las multitudinarias
protestas populares”(Lawner, 2011: 142). “El gobierno es incapaz de responder y
no muestra la voluntad de hacerse cargo de la situación como había sido una
tradición” (Valdés, 1986:40). Veremos que esta actitud de la “política de la no
política”, de reconstrucción en este caso, es un rasgo de las transformaciones
neoliberales, y de cómo se utilizó el shock para profundizarlas. Por otro lado
los pobladores eran el principal opositor de Pinochet, por lo que parece “coherente”
que no estuvieran en su agenda de política social.
¿Qué podemos
rescatar de estos procesos? ¿Hemos aprendido las lecciones o seguimos
tropezando con las mismas piedras? ¿Cuáles serán las consecuencias de la
reconstrucción post 27F?
[1] Arquitecto y
Académico del Instituto de la Vivienda (@inviuchile) de la Universidad
de Chile. Master y Doctor© en Ciencias Sociales del EHESS de París. Coordinador
del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile (@ObservaReconstr)
[2] Lawner, Miguel.
“Los arquitectos de terremoto en terremoto”. En “Reconstrucción(es) Sociedad
Civil. Experiencias de reconstrucción en Chile post 27F desde la Sociedad
Civil”. Observatorio de la Reconstrucción Universidad de Chile. 2011.
[3] Transcurridos
120 días del sismo, ODEPLAN publicó un Libro titulado Plan de Reconstrucción 1971-1973, conteniendo una evaluación de los
daños, y un detalle pormenorizado de los planes de reconstrucción sector por sector. El libro trae además, el texto completo de la Ley Nº 17.564.
[4] Los conjuntos
habitacionales promovidos por el SERVIU Metropolitano que resultaron
afectados son los siguientes: Santa Carolina(Macul);
Pedro de Valdivia-Quilín (Ñuñoa); Huamachuco II (Renca); La Estrella
(Pudahuel); El Roto Chileno (Santiago); Manuel Rodríguez (Melipilla); El
Puelche (La Cisterna); San Pablo Sur (Pudahuel); Alonso de Ercilla (Macul) y
Once de Septiembre (Curacaví).
[5] García Acosta,
Virginia. El riesgo como construcción social y la construcción social de
riesgos. 2005.