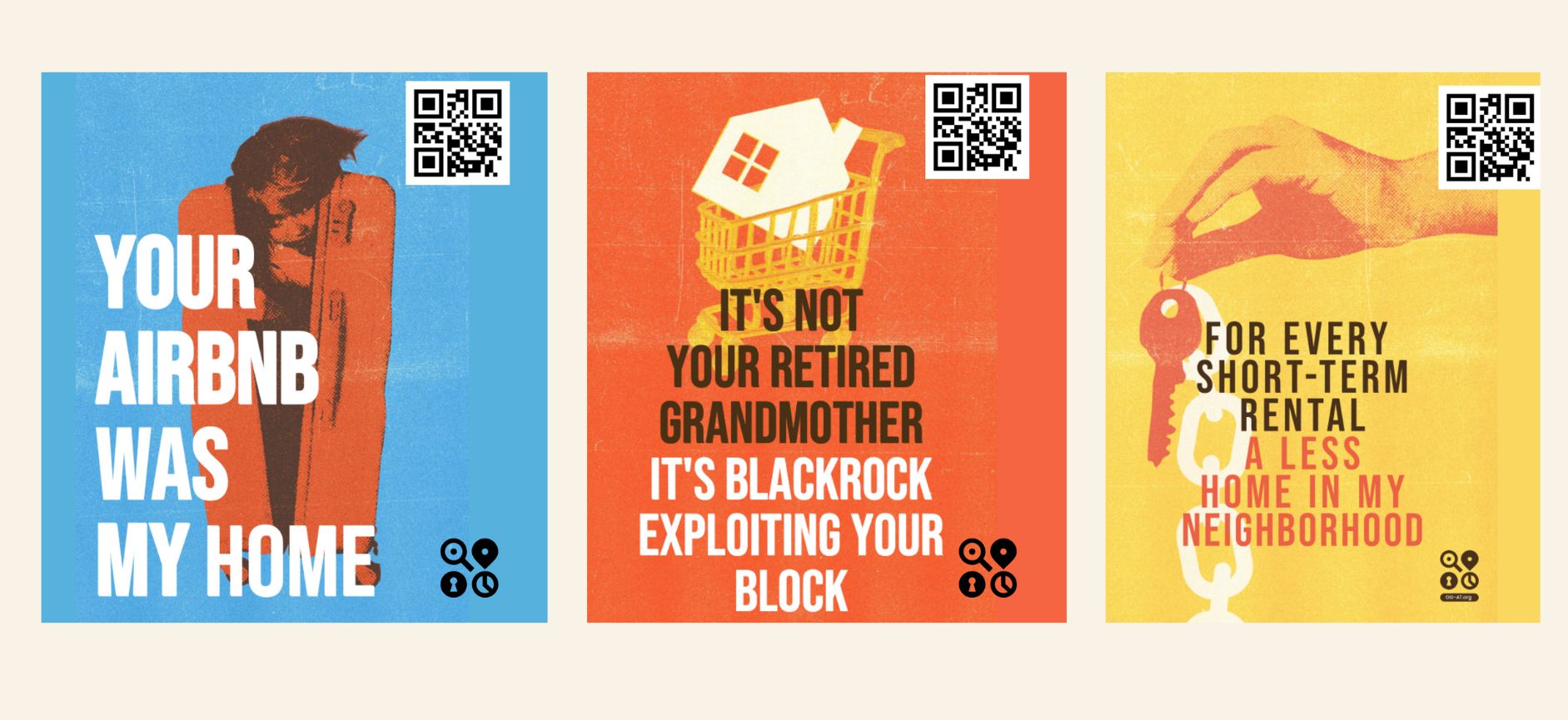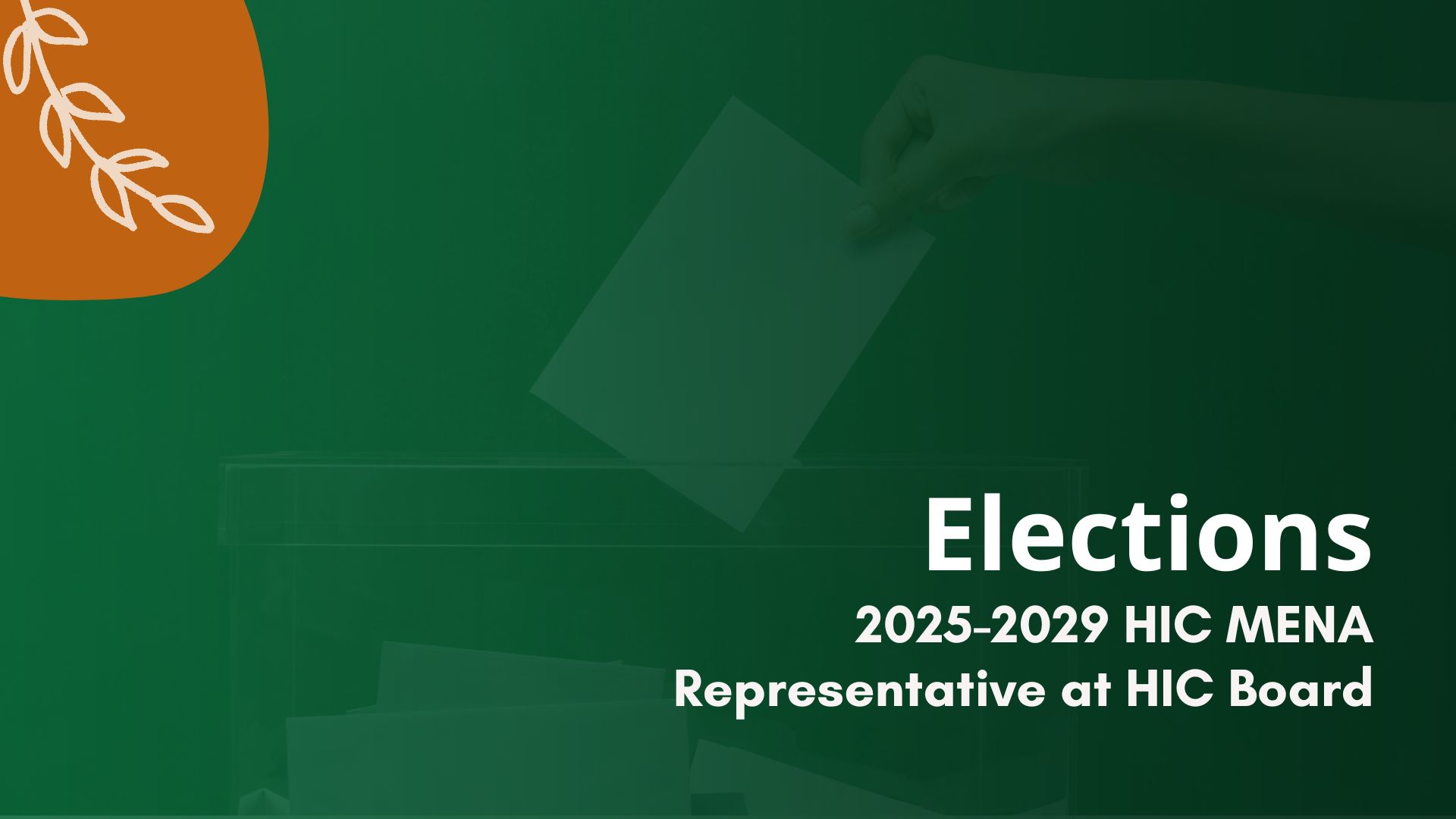Por Claudio Pulgar Pinaud [1]
Ciertamente los terremotos en Chile fueron
oportunidades para generar nuevas políticas públicas, nuevas normativas, nueva
institucionalidad y hasta gatilladores de procesos de desarrollo. Debemos
problematizar a partir de una serie de preguntas abiertas ¿Qué ha sucedido con las políticas públicas urbanas y de vivienda antes
y después del 27F, es acaso más de lo mismo? ¿Las catástrofes son naturales o
sociales? ¿Son una oportunidad para quién? ¿Estrategia de shock o emancipación?
Muchos analistas, académicos y periodistas hablaron
después del terremoto y el tsunami de 2010 de “un terremoto después del
terremoto” o del “terremoto social” sobretodo ligado los saqueos que ocurrieron
las horas y días siguientes al desastre. Este discurso hizo que luego de 3 días
las zonas afectadas se militarizaran frente al supuesto caos, reviviendose
imágenes de la dictadura con detenciones y hasta con muertos por la represión
para mantener el orden público.
Un académico chileno a los pocos días del
terremoto se preguntaba: “¿Por qué en
Chile apenas el orden se retira –cuando el brazo armado de la ley deja de
atemorizar- los sectores más pobres se sienten con el legitimo derecho de
saquear y tomar aquello que de otro modo –los legales- no alcanzan?”. Él
mismo respondió: “la sensación de
injusticia y de exclusión altamente extendida entre los pobres –que tantas
veces se ha diagnosticado como “escandalosa desigualdad”- hace que nuestra
sociedad esté pegada con el mismo pegamento que esos edificios nuevos que hoy
se derrumban”(…)”el terremoto ha desnudado al capitalismo chileno mostrando
vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los
organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos
nuestros beneficios, nos parecemos más a los países africanos que a los del
primer mundo con los que nos gustaría compararnos”.[2]
En este sentido el terremoto dejó al desnudo
un país con fuertes desigualdades, diagnóstico que algunos medios
internacionales hacían ya a los pocos días del desastre con titulares como: “Pese
a la pujanza económica: El terremoto dejó al desnudo la deuda social de Chile”[3]
o “El
terremoto deja al descubierto la profunda brecha social de Chile”[4].
Según el historiador Gabriel Salazar en una entrevista a la revista mexicana
Proceso[5],
las expresiones de violencia que siguieron al terremoto responden a un
“malestar interior en la clase popular”. Según él, en Chile existe
una especie de “volcán social” que se encontraba latente y explotó al
perderse la capacidad de respuesta de las autoridades. “Al igual que en el
pasado, en Chile existe una gran masa social marginada de las pautas modernas de
consumo, frustrada porque no puede acceder a los objetos que la sociedad actual
asume como necesario poseer para ser felices”. Salazar dice que se trata del 68 por ciento
de la fuerza de trabajo chilena, ocupada en empleos precarios, sin contrato
permanente, sin prestaciones sociales y muy mal pagados. Dice además: “esta es
una sociedad neoliberal que tiene una superficie muy bien organizada, con muy
buenos equilibrios financieros, pero donde hay frustraciones de fondo que nadie
se atreve a plantear públicamente”. El historiador continua diciendo que
este terremoto no sólo dejo en evidencia el malestar social, sino que también
puso en evidencia, “el terremoto empresarial”. Alude a los numerosos
edificios nuevos, carreteras mal diseñadas, a la calidad de las construcciones
que son la base del servicio de telecomunicaciones, destruidos por el
terremoto.”Todo eso en Chile es privado el día de hoy. Todo eso es
responsabilidad empresarial. Yo creo que aquí el terremoto empresarial que es
correlativo al terremoto social”.
Como hemos expuesto, y coincidiendo con el
diagnóstico de Salazar, nuestro aporte se ha centrado en relacionar las
vulnerabilidades y la construcción social del riesgo como un resultado de las
politicas neoliberales instaladas en Chile en los últimos 37 años, desde 1975.
Estas vulnerabilidades que se han evidenciado con el terremoto y el tsunami de
2010, ya estaban presentes antes, y muchos las identificaban como el problema
de la desigualdad y la exclusión. Hemos analizado los efectos de éstas
politicas en la ciudad y en los ciudadanos, y como las políticas de
reconstrucción, que siguen la misma lógica, podrían profundizarlas en el
futuro.
El analista internacional Raúl Sohr escribía
una semana después del terremoto diciendo Chile “Tiene un poderoso y bien estructurado Estado centralista, vertical y
con enormes atribuciones. Pero en cambio cuenta con una sociedad civil
extremadamente frágil. El nivel de organización y participación popular en
instancias locales, sindicales, gremiales o barriales, es muy bajo. Y como toda
sociedad con cierto desarrollo, se confía en que las instituciones cumplirán
con su cometido. Si ello no ocurre cunde el pavor y la población, no
acostumbrada a organizarse para enfrentar los problemas, clama al Estado por
ayuda. El modelo político e ideológico imperante ha empujado a la población a
actuar con una perspectiva de acendrado individualismo. Acumular riqueza es la
llave que resuelve los problemas.”[6]
Habría que relativizar esta postura,
indicando que si existían organizaciones antes del terremoto, pero sobretodo,
como hemos analizado en este trabajo, se trata de la emergencia de los
movimientos sociales después del terremoto, y sobretodo su convergencia a nivel
nacional. El analisis que hemos realizado a diferentes escalas de la FENAPO y
del MNRJ, demuestran que son resultado de este proceso. Además debemos entender
esta emergencia, en un contexto de tiempos históricos más largos, los ciclos de
los movimientos sociales, por eso era importante entender a ambos movimientos
actuales, como parte del histórico movimiento de pobladores en Chile. De ahí
nuestra propuesta del doble movimiento telúrico y social, en el entendido del
terremoto como un evento catalizador o movilizador de procesos que ya se venían
desarrollando “subterraneamente”.
La discusión está ahora entonces en las
proyecciones del movimiento social, su impacto en las políticas públicas y en
la política en general del país. En esa línea Barozet (2011)[7]
concluía uno de sus artículos recientes: “el impacto de esas movilizaciones
sobre las instituciones es todavía limitado: los movimientos sociales locales
en Chile, a pesar de su diversidad y su agresividad, no han logrado crear un
impacto siginificativo sobre el sistema político ni sobre las politicas
públicas nacionales o locales, debido a que aún no han sido capaces de poner en práctica nuevas lógicas institucionales y no parecen responder
a una real transformación de la
estructura de oportunidades politicas”. Esta posición es relativa, ya que como
hemos mostrado en este trabajo, si han existido impactos tanto políticos, como
a nivel de la política pública gracias a la acción de los movimientos sociales
estudiados, claro que no son aún definitivos ni estructurales. Vemos en ese
sentido como se abre un nuevo ciclo político, con los movimientos sociales como
protoganistas (llegando a proponer una Asamblea Constituyente). Aquí vemos las
resiliencias de los actores sociales frente al desastre, pero sobretodo las
resistencias de los movimientos sociales frente al neoliberalismo. Por ejemplo,
uno de los principales actores del movimiento estudiantil, la Asamblea Coordinadora
de Estudiantes Secundarios (ACES), en
uno de sus recientes documentos de propuestas titulado “la educación que queremos”[8],
declaran que se oponen al lucro en la educación con el lema “no al terremoto
neoliberal”, coincidiendo con las posturas del movimiento de pobladores, que
han entendido la relación entre reconstrucción y los procesos de acumulación
por desposesión inherentes a las políticas urbanas neoliberales.
Otro factor a considerar son las recientes
convergencias de los diferentes movimientos sociales vigentes, en una reciente
declaración pobladores, estudiantes y trabajadores
organizados declaraban: “nuestras luchas
que pueden parecer dispersas, tienen un mismo origen. El modelo económico,
político y social chileno con su carga de injusticias y sufrimiento. Hasta
ahora la mentira del juego democrático de la concertación y de la derecha había
conseguido contener las enormes ansias de justicia e igualdad del pueblo
chileno. Sin embargo por donde se mire hoy surgen y se articulan organizaciones
que se plantean la lucha directa, en la calle, con la fuerza de la razón como
único camino para doblegar a los que usan el poder para sus intereses privados.”[9]
Esta convergencia la podemos con otra faceta en el nacimiento del partido
político “Igualdad”, nacido desde la base del movimiento de pobladores. Así
como otros actores políticas que comienzan a configurar un nuevo panorama
post-neoliberal.
En cuanto a la crisis del modelo urbano y de
la política de vivienda, vemos cómo la agenda de profundización neoliberal
sigue vigente con intentos de expandir el límites urbano de la Región
Metropolitana de Santiago, para beneficiar procesos especulativos. En estos
momentos se discute la nueva politica de desarrollo urbano en el MINVU (a
puertas cerradas), y no hay más información que lo que se ha dicho sobre la
propuesta de creación de un ministerio de las ciudades[10],
el que no tendrá gran impacto sin una transformación de las políticas y de
centralización del país.
En cuanto a
la política de vivienda, vemos como ya no sólo es criticada al interior del
país por sus efectos perversos desde el mundo académico, profesional o desde
los propios movimientos sociales, sino que recientemente en el último informe
de la relatora de ONU por el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, ha tratado
sobre la “financiarización de la producción habitacional[11]”,
poniendo el caso de Chile como paradigma. En el informe, la Relatora Especial
analiza el paradigma imperante de las políticas de vivienda, que se centra en
la financiación como principal medio de fomentar la propiedad de las viviendas.
El informe evalúa la repercusión que estas políticas de financiación tienen en
el derecho a una vivienda adecuada de las personas que viven en la pobreza. La
conclusión de la Relatora es que la plena realización del derecho a una
vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con
mecanismos financieros (subsidiarios), sino que requiere políticas y
intervenciones del Estado en materia de viviendas más integrales y holísticas.
La Relatora pide que se abandone el paradigma de las políticas centradas en la
financialización de las viviendas para adoptar un enfoque de dichas políticas
basado en los derechos humanos[12].
Llegamos entonces a
la discusión sobre las proyecciones y desafíos que se nos presenta este
análisis. Desde el cuadro de la justicia espacial, debemos discutir sobre el
conflicto latente entre el enfoque de la justicia distributiva y de la justicia
procesual. Entendiendo que la distributiva pone el énfasis en los resultados de
la estructura social e institucional que determinan patrones distributivos
injustos, bienes, ingresos, recursos, posición, entre otros. Por otra parte,
como hemos visto en el trabajo, la acción de los movimientos sociales, está en
la senda de la justicia espacial procesual. A través de sus resiliencias y
resistencias van produciendo socialmente y cotidianamente esa ciudad otra, con
procesos de autogestión. Pero a la vez se hacen parte de la política pública
(subvirtiéndola), e ingresan a la
política institucional, jugando en el campo de la justicia distributiva. Es
decir, no descartan ninguno de los dos ámbitos de acción, proyectándose en
ambos. Vemos en este conflicto la dialéctica de la justicia espacial, en el
entendido de que lo social produce lo
espacial, y a la vez lo espacial reproduce lo social.
Para profundizar
la noción de justicia espacial nos parece pertinente discutir a partir de
la propuesta que hacen Gervais-Lambony y Dufaux
(2009) en el siguiente párrafo:
“¿El tratamiento homogéneo de todos los espacios
es la condición de la justicia espacial?,
¿su definición acaso? ¿O la política es sólo una política de reequilibrio de las desigualdades, con formas de discriminación
positiva? ¿O incluso la política “justa” debe ser de no intervención en
los territorios y simplemente acompañar
las dinámicas territoriales ?
Hay que preguntarse si el objetivo último de la justicia espacial todavía
puede establecer estructuras espaciales “justas” sosteniblemente y estables
(territorio equilibrado, armónico
…). ¿O bien se trata de establecer
dispositivos de regulación flexibles capaces de revaluar las acciones, sin
privilegiar la figura espacial a priori,
regulación cuyo objetivo es reducir las injusticias del momento, sin un tipo ideal de territorio
en el equilibrio? Finalmente, ¿la imagen
territorializada de acciones apuntando a la justicia, aún cuando puedan
resultar ilusorias, no es esencial a cualquier acción? Este es el problema del sentido y el fondo de la territorialización de las
políticas públicas”.[13]
Estamos entonces
frente a un doble desafío: primero el de la política pública urbana y de vivienda
después del terremoto de 2010 en Chile. Y segundo, pero relacionado con el primero, el
desafío que presentan las propuestas y las demandas de los movimientos sociales
urbanos en Chile. Hoy vemos que el modelo y paradigma neoliberal
sigue vigente, pero claramente las condiciones han cambiado y desde 2010, con
el terremoto, ha comenzado un nuevo ciclo socio-politico, que seguramente se
verá reflejada en las ciudades en los próximos años.
[1] Arquitecto y
Académico del Instituto de la Vivienda (@inviuchile) de la Universidad
de Chile. Master y Doctor© en Ciencias Sociales del EHESS de París. Coordinador
del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile (@ObservaReconstr)
[2] José Luis Ugarte, profesor de
Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, citado por Herreros, Francisco.
“Chile: las razones del terremoto social o el país
que hemosconstruido” In El Siglo, 6-3-2010.
http://aquevedo.wordpress.com/2010/03/07/chile-las-razones-del-terremoto-social-o-el-pas-que-hemos-construido/,
Consulté le 25/09/12
[3]
Vergara, Carlos. “El terremoto dejó al
desnudo la deuda social de Chile”. La Nación. Argentina. 07.03.2012.
http://www.lanacion.com.ar/1240773-el-terremoto-dejo-al-desnudo-la-deuda-social-de-chile,
Consulté le 25/09/12
[4] Fuentes, Manuel. “El
terremoto deja al descubierto la profunda brecha social de Chile”. El
Mundo. España. 08.03.2010.
http://www.elmundo.es/america/2010/03/09/noticias/1268094854.html, Consulté le 25/09/12
[5]
“Chile, la catástrofe social”.
Revista Proceso. México. 08.03.2010. http://www.proceso.com.mx/?p=108367,
Fecha de acceso: 25/09/12
[6] Sohr, Raúl.
Historia de dos terremotos. Diario La
Nación. 05.03.2010.
http://www.lanacion.cl/historia-de-dos-terremotos/noticias/2010-03-04/182427.html,
Fecha de acceso: 25/09/12.
[7] “l’impact de ces mobilisations sur les institutions est encore limité:
les mouvemens sociaux locaux au Chili, malgré leur diversité et leur pugnacité,
n’ont pas réussi a créer un impact signicatif sur le système politique nis sur
les politiques publiques nationales ou locales, car elles n’ont pas encore
réussi à mettre en place de nouvelles logiques institutionalles et ne semblant
pas non plus répondre à une réelle transformation de la structure d’opportunité
politique”. En: Barozet, Emmanuelle. De la démobilisation au réinvestissement
” local “. Mouvements sociaux locaux et territoires au Chili.
Cahiers des Amériques latines n°66, 2011/1. Mouvements sociaux et espaces
locaux. Dossier Mouvements sociaux et espaces locaux en Amérique Latine. IHEAL.
2010. Disponible en: http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article3102
[9] Chile. Organizaciones sociales
se unifican: “La protesta popular como una alternativa legitima de lucha”. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/24750-chile-organizaciones-sociales-se-unifican-%E2%80%9Cla-protesta-popular-como-una-alternativa-legitima-de-lucha%E2%80%9D.html?tmpl=component&print=1
[10] Correa, Paula. “Propuesta para
crear un “ministerio de la Ciudad” sorprende a urbanistas”
http://radio.uchile.cl/noticias/173786/
[11] “Le droit à un
logement convenable” Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement
convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant. A/67/286 , rapport du 10 août 2012. Disponible en: http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2012/09/A-67-286-FR.pdf
[12] Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement
convenable: http://direitoamoradia.org/?p=16787&lang=es
[13] P. Gervais-Lambony, F. Dufaux “Justice… spatiale!”, Annales
de Géographie, n° 665-666, 2009, p. 12