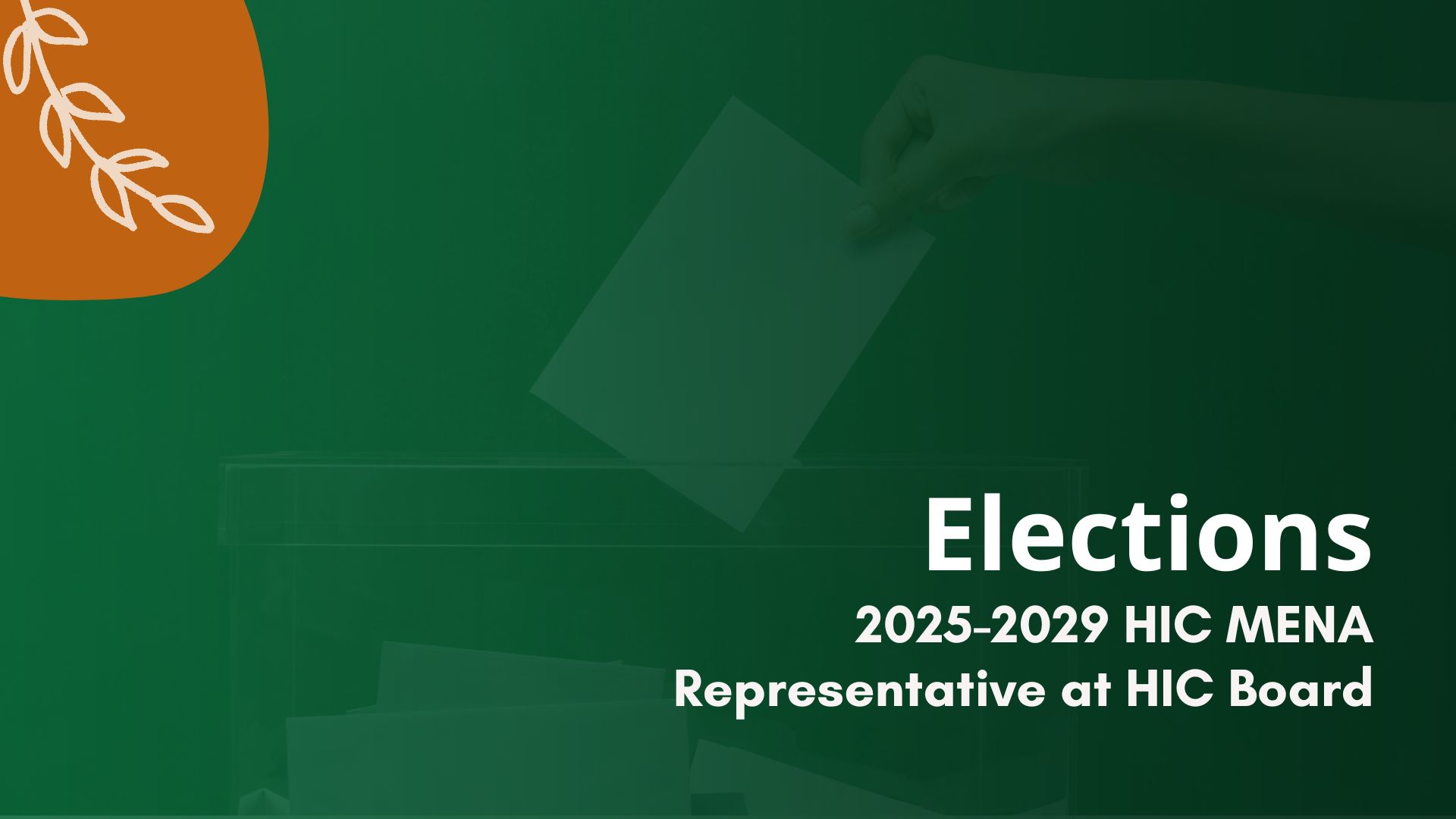Rambla de Poblenou / José Mansilla
Antes de nada
quiero reconocer el homenaje, casi plagio, que hago del canónico trabajo de
David Harvey,Social
Justice and the City, editado como Urbanismo y Desigualdad Social en su traducción al castellano, en el
título del presente artículo. Reconozco mi total devoción por la obra de Harvey
por lo que no es de extrañar que, a la hora de pensar en una frase corta y
atractiva que definiera el texto que viene a continuación, me viniera a la
mente el nombre de uno de sus trabajos más conocidos. Eso por un lado y, por
otro, porque define como pocos la dialéctica transformadora que se está
produciendo en la actualidad en muchos de nuestros barrios y ciudades.
El urbanismo, como ya señalara Herni Lefebvre hace más
de 40 años, se
ha convertido en uno de los principales instrumentos del capital a la hora de
controlar el espacio. Las dinámicas que azotan las ciudades
bajo el neoliberalismo han llevado a las mismas a convertirse en verdaderos
objetos de deseo para el capital financiero e inmobiliario. Ejemplos tenemos a
miles, desde la venta de promociones completas de pisos de protección
oficial a fondos buitre en Madrid, pasando por los proyectos de transformación y desplazamiento
socioespacial en barrios como Malasaña, en la misma ciudad, o las campañas y programas que
impulsan las Smart Cities, en Barcelona o A Coruña. Estos ejemplos coinciden en
dos cuestiones básicas: la consideración de la ciudad como un generador de rentas,
ya sea a través del suelo o de los servicios que proporciona a sus habitantes,
y la colaboración, cuando no el impulso, de las instituciones municipales en la
consecución de sus objetivos. La última frontera del capitalismo, como afirmara
el geógrafo Neil Smith.
La cuestión es que, para poder extraer hasta la última
gota de los beneficios que producen las ciudades, es necesario transformarlas
primero en otra cosa, aunque también durante el proceso es posible obtener
grandes plusvalías. Una ciudad conformada por vecinos y vecinas activos, donde
prevalecen valores de uso frente a valores de cambio, autogestionaria,
reivindicativa, social e inquieta no seduce, desde luego, al capital. Para éste, una ciudad atractiva
es una ciudad de y para el consumo, pacificada, poblada de relaciones sociales
neutras, limpia, ordenada y callada. Aquella que, desde determinadas
instancias políticas, se suele señalar como lejos de la incertidumbre y la
inseguridad. Y es aquí donde aparece el urbanismo como elemento transformador.
El barrio del Poblenou, en Barcelona, es un buen
ejemplo de todo ello. Objeto de deseo desde hace décadas, el viejo Manchester
catalán, poblado durante años por fábricas y chimeneas es, hoy día, el reino de
las clases medias. Con el derribo, al final de la década de los 80 del pasado
siglo, de parte de su obsoleto tejido industrial para situar en él la Villa
Olímpica de los Juegos del 92, comenzó
un proceso de transformación social digno de la más absoluta de las utopías
sociales. Además, la Villa Olímpica no fue un hecho aislado. A
lo largo de los siguientes años siguieron cayendo fábricas y levantándose
bloques de viviendas para rentas medias y altas y donde, históricamente, había
existido un solo barrio, con una identidad fuertemente obrera y cooperativista,
aparecieron cinco nuevas unidades altamente dispares. Tan dispares que, en el
distrito del que forman parte, se encuentran algunos de los barrios más ricos y
más pobres de Barcelona. La propia Villa Olímpica, con un indicador de renta
familiar disponible (según datos de 2012) de 146,6, sobre un total de 100
considerando a la totalidad de la ciudad, y el Besòs con un índice que, a duras
penas, supera el 50. El proceso es dinámico, pues en solo cuatro años dichas
diferencias han aumentado.
Por otro
lado, el capital simbólico del
barrio, su identidad, cuando no ha desaparecido, es usado por parte de las
empresas turísticas como un reclamo más. Las nuevas familias
que habitan sus calles, formadas por jóvenes profesionales con niños y niñas en
edad escolar, se han acercado al barrio, en parte, por su localización cercana
a la playa, pero también por su carácter amable, casi de pueblo. Los precios
del suelo no hacen más que subir repercutiendo directamente sobre los
alquileres y los importes de compraventa de viviendas y locales, y los más
jóvenes, casi recién llegados a un mercado laboral cada vez más precario, ven
imposible seguir en el barrio de sus padres, mudándose a otras zonas más
asequibles. Mientras, antiguos negocios, bares y ultramarinos de toda la vida
cierran, y tiendas de muffins,
bares, restaurantes, terrazas y más terrazas aparecen. Su protagonismo es tal
que los vecinos de toda la vida son parte de su clientela. El proceso de
transformación social llega, así, al interior de las personas.
Algunos llaman a este proceso gentrificación, o
elitización si a uno no le gustan los neologismos, pero lo que es evidente es que no es un
hecho aislado sino el resultado de las políticas urbanísticas, y sobre lo
urbano, que se desarrollan hoy día en nuestras ciudades. El
urbanismo no es neutro, sino que está cargado de intencionalidad, la
intencionalidad de transformar nuestros barrios y ciudades desde espacios de
uso a espacios de consumo, y donde la desigualdad social no es un daño
colateral, sino el fin último del proceso.
* Para leer este artículo en su página original, haga
clic aquí.