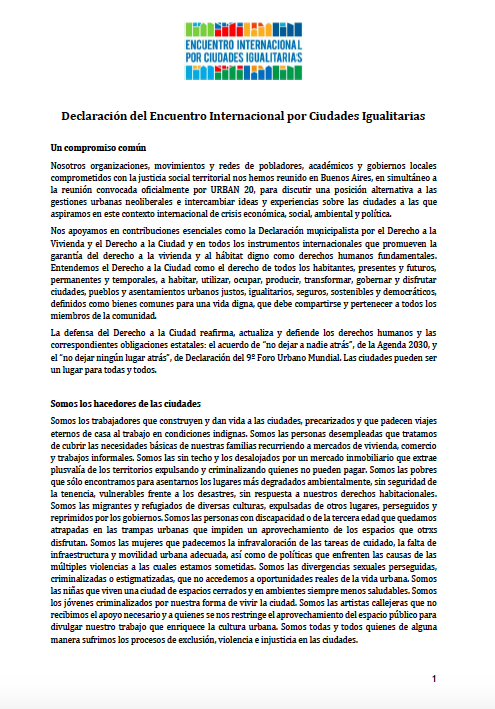Septiembre, 2006.
Antecedentes
El proceso que dio pie a esta iniciativa se inició dentro de las actividades preparatorias de la II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que bajo el título "Cumbre de la Tierra” se realizara en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El Foro Nacional por la Reforma Urbana (FNRU) de Brasil, la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) y el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC) conjuntaron esfuerzos para redactar y suscribir en esa ocasión el Tratado sobre Urbanización “Por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y sustentables”.
Como parte del proceso preparatorio de la Cumbre de la Tierra, HIC organizó ese mismo año, en Túnez, el Foro Internacional sobre Medio Ambiente, Pobreza y Derecho a la Ciudad en el que, por primera vez, miembros de nuestra Coalición provenientes de diversas regiones del mundo debatieron sobre el tema.
Unos años más tarde, en octubre de 1995, varios miembros de HIC participamos en el encuentro “Hacia la Ciudad de la Solidaridad y la Ciudadanía” convocado por UNESCO. Este encuentro abrió de hecho la participación de este organismo en el tema de los derechos urbanos. Ese mismo año las organizaciones brasileñas promovían la Carta de Derechos Humanos en la Ciudad, antecedente civil del Estatuto de la Ciudad que promulgaría años más tarde el gobierno de Brasil.
Otro hito importante en el camino que condujo hacia la iniciativa de formular una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad lo constituyó la Primera Asamblea Mundial de Pobladores, realizada en México en el año 2000, en la que participaron alrededor de 300 delegados de organizaciones y movimientos sociales de 35 países. Bajo el lema “repensando la ciudad desde la gente”, se debatió en torno a la concepción de un ideal colectivo que diera base a propuestas orientadas a la construcción de ciudades democráticas, incluyentes, educadoras, habitables, sustentables, productivas y seguras.
Un año después, ya en el marco del Primer Foro Social Mundial, se abriría el proceso conducente a la formulación de la Carta. A partir de entonces, y en ocasión de los encuentros anuales del Foro Social Mundial y de los Foros Sociales regionales, se ha venido trabajando sobre los contenidos y las estrategias de difusión y promoción de la Carta.
Dentro del proceso conducido por redes y organizaciones de la sociedad civil destacan dos encuentros en los que se realizó una revisión profunda del texto original y del proceso de divulgación y negociación de la Carta.
El primero se dio en Quito, Ecuador, en ocasión del primer Foro Social de las Américas, en el que representantes de diversos movimientos sociales debatieron con el grupo promotor de la Carta sobre la necesidad de contar con dos instrumentos, uno básico de derechos humanos y otro político para ampliar y activar la movilización social en torno a este nuevo derecho.
En el segundo, realizado en Barcelona en septiembre de 2005, se trabajó en profundidad sobre la estructura, contenidos, alcances y contradicciones planteadas por una Carta que deja fuera temas del hábitat rural y que maneja términos provenientes del contexto latinoamericano y europeo que no reflejan conceptos y cuestiones prioritarias para países asiáticos, africanos y del Medio Oriente.
En forma paralela a estas iniciativas de la sociedad civil, algunos gobiernos, tanto a nivel regional, como nacional y local, han venido generando instrumentos jurídicos que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. Destacan, entre los más avanzados a nivel internacional, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada hasta ahora por más de 400 ciudades; el ya mencionado Estatuto de la Ciudad de Brasil, decretado en julio de 2001; y, a escala local, la Carta de Montreal.
Fundamentos y motivaciones
El alto potencial de desarrollo humano que caracteriza la vida en las ciudades en tanto espacios de encuentro, intercambio y complementación, de enorme diversidad económica, ambiental y política, de concentración importante de las actividades de producción, servicio, distribución y formación se ve hoy enfrentado a múltiples y complejos procesos que plantean grandes desafíos y problemas a la convivencia social.
“… los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales.
Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana.” [1]
Muchos son los problemas concretos que enfrentan los pobladores de las ciudades, principalmente aquéllos que -por su situación económica, migratoria, vulnerable o minoritaria- soportan el mayor peso de la inseguridad y la discriminación: dificultad de acceder a la tierra y a una vivienda digna, desalojos forzados (masivos y con mucha agresividad), segregación urbana planificada, presiones especulativas, privatización de la vivienda social, obstáculos de toda índole e incluso criminalización de los procesos de autoproducción de vivienda y de urbanización popular, violencia inmobiliaria (mobbing) contra inquilinos pobres, entre otros.
La iniciativa de formular esta Carta se orienta, en primer término, a luchar contra todas las causas y manifestaciones de la exclusión: económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas y psicológicas. Se plantea como respuesta social, contrapunto a la ciudad-mercancía y como expresión del interés colectivo.
Se trata de un abordaje complejo que exige articular la temática de los derechos humanos en su concepción integral (derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) a la de la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y participativa).
Así, la Carta define este derecho como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”. De ahí que no se limite nuestra propuesta a una carta de derechos humanos en la ciudad sino que se conciba como un instrumento capaz de promover y garantizar el derecho de todos a la ciudad, en sus múltiples dimensiones y componentes.
Conociendo las posturas que niegan la existencia de derechos humanos colectivos, afirmamos, sin embargo, que se trata de un nuevo derecho humano de carácter colectivo, como lo es ciertamente el derecho a un medio ambiente sano.
Naturaleza y alcances
La formulación y promoción de una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad tiene el propósito último de construir un instrumento a la vez universal y compacto que pueda ser adoptado por el Sistema de Naciones Unidas, los sistemas regionales de derechos humanos y los gobiernos, como instrumento jurídico o al menos como referente básico en la definición y adopción del Derecho a la Ciudad como un nuevo derecho humano. La Carta se concibe en consecuencia como instrumento de derechos humanos.
Sin embargo, la promoción y difusión mundial de esta iniciativa, proveniente inicialmente de la sociedad civil latinoamericana, la concibió en su origen como un documento político que sirviera para movilizar a amplios sectores sociales potencialmente interesados en el tema. Se orientó principalmente a organizaciones civiles y movimientos sociales y paulatinamente se ha abierto a la incorporación de autoridades locales, organismos internacionales y otros actores públicos, privados y sociales.
La ampliación del debate a otras regiones del planeta y a sectores sociales más amplios ha planteado la necesidad de contar con textos diferentes y complementarios que por un lado permitan consolidar un documento consistente de derechos humanos y por otro uno o varios documentos destinados a divulgar la iniciativa, promover la toma amplia de conciencia social sobre la relevancia del tema y activar la participación social y política en torno a la formulación y promoción de la Carta y el posicionamiento del derecho a la ciudad ante los organismos internacionales, los gobiernos y la opinión pública. Se trabaja actualmente en ambas direcciones.
Principios
Aunque se trata de un tema sujeto aún a debate podemos considerar, a partir de las diversas propuestas y argumentos recogidos durante el proceso de formulación de la Carta, que ésta se fundamenta, en primer término, en el principio de libre determinación: pieza clave del sistema jurídico internacional y principio rector tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del que establece los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
También se estructura en torno a los principios de no discriminación, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, igualdad y no discriminación, atención prioritaria a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, no regresividad, realización progresiva, sudsidiariedad, solidaridad, cooperación y sostenibilidad responsable.
En lo específico urbano la Carta se sustenta en los siguientes principios:
- Ejercicio pleno de la ciudadanía: la ciudad como ámbito de realización de todos los derechos humanos.
- Función social de la ciudad y de la propiedad urbana: equidad distributiva y usufructo pleno por parte de todos los habitantes de los recursos, bienes y servicios que la ciudad ofrece, prevaleciendo el interés colectivo por encima del derecho individual de propiedad y de los intereses especulativos.
- Gestión democrática de la ciudad: papel determinante de la participación ciudadana en la gestión urbana a través de formas directas y representativas.
Otros temas que sustentarían la determinación de principios específicos fundamentales pero que aún es necesario debatir se refieren a:
- Producción democrática de la ciudad y sus espacios habitables: derecho de todos a participar directamente en la planeación y producción de los espacios, tanto públicos como privados, en los que se desarrolla la vida cotidiana mediante mecanismos de planeación participativa y producción social del hábitat.[2]
- Manejo sustentable y responsable de los recursos naturales y energéticos en la ciudad y su entorno: condiciones que impiden que su desarrollo se haga a costa de otras ciudades y del campo.
- Disfrute democrático de la ciudad: la ciudad como espacio abierto al intercambio, el encuentro, el ocio, la recreación y la creatividad colectiva.
Todos los derechos humanos y la democracia en sus diversas modalidades y expresiones están inextricablemente unidos en la ciudad en tanto la expresión más elevada, compleja y plural de la interacción humana en el territorio.
No habrá democracia en su sentido más profundo en tanto prevalezcan la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la injusticia. No hay ciudad sin ciudadanos capaces de incidir con libertad en las decisiones que afectan su vida.
Contenidos
El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.
Además de estos derechos reconocidos y normados en los principales pactos y convenciones de derechos humanos establecidos y monitoreados por el Sistema de Naciones Unidas y las instancias regionales de derechos humanos, la Carta reivindica el reconocimiento de otros derechos relevantes a la vida urbana: el derecho a la tierra, al saneamiento adecuado, al transporte y la energía.
Cabe incluso pensar en la posterior inclusión de nuevos derechos que vayan respondiendo a los actuales desafíos urbanos y a la necesidad de conformar una cultura política capaz de responder con mayor eficacia a las nuevas y más complejas condiciones en que hoy se da la convivencia social en las ciudades.
En los grandes conglomerados urbanos, para poner algunos ejemplos, no basta ya con reconocer el derecho a disponer de transporte público sino a moverse con facilidad y rapidez. No es suficiente el derecho a contar con espacios públicos sino a que estos cuenten con elementos simbólicos que den identidad colectiva y equipamientos accesibles y próximos que den valor de centralidad a las diferentes áreas urbanas; espacios que alberguen usos destinados al empleo del tiempo libre y la expresión creativa y que garanticen el derecho a disfrutar de espacios urbanos caminables y bellos, libres de contaminación visual y ruido excesivo. Derecho a mantener y expresar públicamente la identidad cultural de las diferentes comunidades que conforman la ciudad, garantizando el respeto a las diferencias y la igualdad de derechos ciudadanos para todos los residentes, incluyendo a los migrantes.
Derecho no sólo a ser consultado sino a intervenir decisoriamente en la planeación, la presupuestación y el diseño, operación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los programas de desarrollo urbano.
El derecho a la ciudad, dentro de esta visión compleja, no se limita a reivindicar parcialmente los derechos humanos destinados a mejorar las condiciones en que la habitamos, sino que implica derechos para incidir también en su producción, desarrollo, gestión y disfrute, y para participar en la determinación de las políticas públicas que permitan respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos.
Temas a debatir
La formulación y promoción de la Carta es un proceso participativo, complejo y de largo aliento que pone a debate tanto su concepción misma como su estructura, contenidos y lenguaje.
Todo, desde el título mismo y el alcance mundial de este instrumento, está abierto al debate. ¿Carta o manifiesto? Se ha optado por el primer término considerando que lo fundamental es contar con un instrumento de derechos y obligaciones y no con un manifiesto de intenciones, ni con un listado de políticas sujetas a la voluntad del gobierno en turno. Se plantea como una Carta de derechos exigibles, independientemente de situaciones políticas coyunturales. A nivel político y pedagógico se requiere, por supuesto, de otro tipo de documentos destinados a la movilización social en torno al proceso de promoción y adopción de la Carta.
¿Por qué mundial? La diversidad de culturas y situaciones concretas entre y a lo interno de las regiones y países plantea la necesidad de contar con instrumentos específicos; pero, por encima de ello y dado el carácter universal de los derechos humanos, está la necesidad de regular el derecho a la ciudad a nivel global.
La iniciativa ha surgido en el marco del Foro Social Mundial y su reconocimiento y regulación como un nuevo derecho humano deberá realizarse en instancias de la Organización de Naciones Unidas.
Por supuesto que con base en los contenidos universales de la Carta será no sólo posible sino necesaria la formulación de instrumentos regionales, nacionales y locales que recojan las especificidades de los diferentes ámbitos culturales y territoriales.
¿Por qué enfocada sólo a la ciudad? Este es el tema que ha despertado un mayor debate. En primer término porque el concepto de ciudad en algunas regiones del mundo se refiere al ámbito territorial formal donde viven la clases medias y altas y no al área obrera.
Ciudad, en varios países de Asia, significa rechazo a los asentamientos populares y procesos masivos de desalojo en nombre de la ‘ciudad’, por lo que los sectores sociales a quienes la Carta enfoca sus prioridades rechazan el término. Así, en algunos países la gente optaría mejor por conceptos como el derecho a la tierra o a la comunidad.
En países europeos totalmente urbanizados, el término ciudad no permite hacer distinciones. Surgen otros conceptos alternativos como comunidad y derecho a un lugar donde vivir. El primero hace sentido en inglés para referirse a la ciudad o a un pueblo pero no en castellano, donde se refiere a un colectivo que comparte propósitos comunes; nada más alejado de la complejidad y diversidad cultural y de intereses que caracterizan a las ciudades. El segundo no responde a la riqueza de contenidos y alcances del derecho a la ciudad, no expresa su carácter colectivo ni hace distinción alguna entre la ciudad y el campo. Un tercer concepto que circula en los debates es el de hábitat de derechos humanos (human rights habitat), término sin fuerza simbólica y movilizadora.
Esto nos lleva al centro del debate: ¿por qué limitar la Carta al ámbito urbano cuando hay países, principalmente en Asia y África, en los que el hábitat aún predominante es el rural? ¿Por qué hacerlo cuando en muchos lugares las mayores violaciones de derechos relativos al hábitat se dan en el campo?
Por otra parte, ¿no estaremos haciendo el juego a los grandes intereses que comandan el proceso de globalización económica en el mundo? Hoy estos intereses promueven la ciudad como “motor de desarrollo” y abren en su propio beneficio la competitividad entre ciudades, olvidándose de las comunidades campesinas e incluso pasando por encima de los gobiernos nacionales.
La ciudad, más que factor de impulso para el campo ha sido el centro desde el que se orquesta su devastación. En este sentido, limitar la Carta a la ciudad ¿no implica seguir fortaleciendo estos procesos? ¿No se estará contribuyendo además a fragmentar y confrontar los movimientos sociales de los pobres del campo y la ciudad?
Este debate ha llevado a acercarnos a los movimientos rurales como Vía Campesina, con el objetivo de que, sin negar la necesidad de contar con instrumentos específicos tanto para el campo como para la ciudad, se vea la forma de articularlos dentro de una estrategia compartida. Esto, además, permitirá enriquecer y fortalecer los procesos sociales que luchan contra la exclusión en ambos contextos.
Hay principios y líneas de acción, dirigidos a respetar la dignidad humana tanto en el campo como en la ciudad, que garantizan esa articulación, pero hay también especificidades que exigen instrumentos adecuados a cada necesidad y contexto.
Por otra parte, el derecho a la ciudad no se refiere a la ciudad como hoy la conocemos y padecemos sino a la otra ciudad posible, incluyente en todos los aspectos de la vida (económicos, sociales, culturales, políticos, espaciales); sustentable y responsable; espacio de la diversidad, la solidaridad y la convivencia; democrática, participativa, viva y creativa. Una ciudad que no crezca a costa de su entorno, del campo o de otras ciudades.
* Presidente de la Coalición Internacional para el Hábitat.
[1] Preámbulo de la versión actual del proyecto de Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Septiembre, 2005.
[2] Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro.