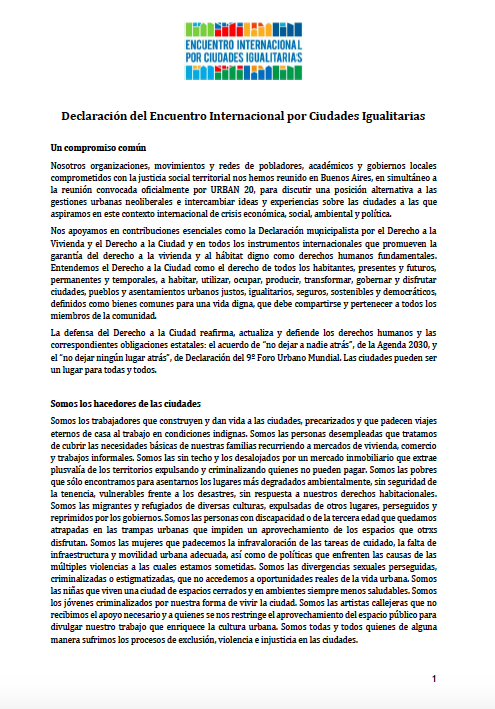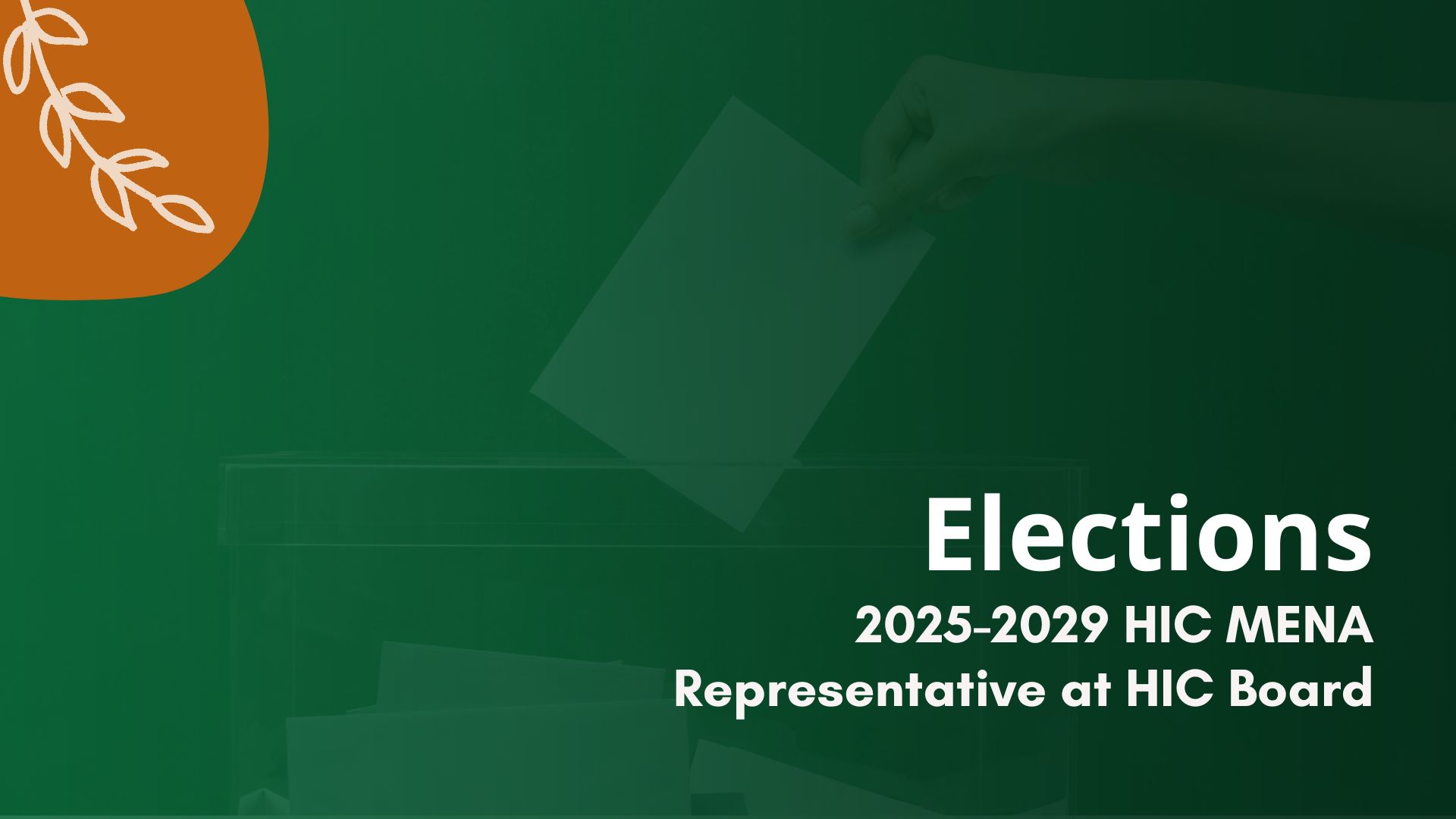La búsqueda de bienestar general y la lucha contra la pobreza han informado siempre, con mayor o menor intensidad, la idea de desarrollo humano. Éste siempre se ha definido con relación al logro de esas metas y a la consecución de sus diversos desafíos. De todos ellos, quizá el reto más crucial, el que ha destacado con mayor intensidad y vigencia a lo largo del tiempo, sea el de intentar satisfacer en cada momento las necesidades vitales básicas. Cubrirlas sigue siendo la extrema aspiración común a individuos, sociedades e instituciones que afrontan la cooperación al desarrollo. Y, dado el especial apremio de lo físico, entre todas esas carencias sobresale de forma muy particular el contumaz empeño por cubrir prioritariamente las necesidades materiales básicas. Es en este conjunto de urgencias materiales –de alimentación, vestido, salud…– donde destaca la de habitabilidad con luz propia.
Los asentamientos humanos –y la ciudad es su más nítido paradigma– desempeñan ciertamente un papel significativo en la construcción social de la realidad y, en última instancia, en la formación de la conciencia personal del animal político que somos –de polis, ciudad–: piénsese en la importancia de la calle y la plaza como escenarios preferentes de relación social espontánea y de reconocimiento mutuo de la gente. Sin embargo, los asentamientos ejercen también un cometido instrumental, que si bien no determina absolutamente aquel valor trascendente sí lo condiciona y lo precisa. Nos referimos a la impronta productiva y a su función como columna vertebral del desarrollo económico de las poblaciones. Los núcleos de población se han equiparado así a las fábricas, al capital fijo instalado que garantiza la reproducción eficiente de la fuerza de trabajo en el ciclo económico general.
Por otra parte, los requisitos del habitar tienen para la humanidad un carácter unificado y global que se extiende a todas sus demandas residenciales: no a las meras viviendas, sino también al entorno externo de su red de espacios públicos, con los sistemas locales de las distintas infraestructuras y servicios que, en su conjunto, conforman los asentamientos, urbanos o rurales, propicios para la reproducción vital de las personas. Además, cada uno de estos pueblos y ciudades no sólo ha de garantizar el desempeño de sus usos y actividades internas, sino también su mutua relación coordinada dentro del territorio habitable que ellos mismos organizan. Lo que únicamente se logra a través del conjunto eficiente de sistemas generales de conexión viaria y del resto de dotaciones que estructuran entre sí los diferentes núcleos de población.
Es opinión común que una parte sustantiva del actual proceso mundial de habitabilidad está fuera de control; lo que, sobre todo, se deja ver en los asentamientos informales del mundo subdesarrollado que ocupan suelos de propiedad ajena, la mayor parte en lugares urbanísticamente inadecuados y crónicamente vulnerados por los desastres naturales. Toda esta precariedad se construye espontáneamente, a base de materiales inadecuados y de desecho, y carece además de los mencionados servicios e infraestructuras elementales de agua, saneamiento y otros. Organismos de las Naciones Unidas especializados en la materia estiman que más de un tercio –2000 millones de personas– de la población mundial actual no tiene cubiertas sus necesidades mínimas de cobijo y residencia.
En lo relativo a las viviendas: 925 millones de personas viven en alojamientos lesivos para su salud en poblados urbanos precarios, denominados tugurios, y una cifra superior sin determinar en núcleos rurales aislados y con aún mayor precariedad; los denominados `sin techo´, que viven de forma errática en las ciudades, sin domicilio conocido, ascienden a más de 100 millones de personas; y los desplazados y refugiados, que se alojan provisionalmente en campamentos eventuales del ACNUR son más de 30 millones.
Cuando lo que se evalúa no es únicamente el estado de las viviendas, sino el de las infraestructuras y servicios, los déficit se disparan: las personas que carecen de agua potable a menos de doscientos metros de su alojamiento son ya 1300 millones, y la demanda insatisfecha de saneamiento básico se sitúa por encima de los 2500 millones, a los que les falta incluso la más elemental letrina seca.
En lo relativo al futuro cercano y a las nuevas demandas son precisamente los más pobres de los países subdesarrollados quienes aportan más del 80% de los 90 millones de personas con las que se ve incrementada anualmente la población mundial. Además, el panorama se agrava por la paulatina degradación de los asentamientos y viviendas que acaban su ciclo de uso y por la formación de nuevas familias. Baste como ejemplo que el 44% de la población africana total tiene menos de catorce años, lo que la sitúa en edad de procrear.
Hay que contextualizar este crecimiento de la habitabilidad insatisfecha –tan abrumador como desconocido hasta ahora– dentro de la vigente globalización económica y en relación directa a los dos condicionantes estructurales del actual proceso de asentamiento humano: las abrumadoras –aunque ya a la baja- demografías del presente y el imparable proceso de urbanización mundial.
El logro en sí del crecimiento demográfico (en menos de cincuenta años se ha pasado de 2600 a 6000 millones de personas) no hace sino enfrentar a la humanidad con problemas de mucha mayor dificultad y calado. En cuanto al proceso de urbanización, sin que haya tampoco un acuerdo general al respecto, la mayor parte ha terminado por aceptarlo como el panorama menos malo para los pobres. Las ciudades son el lugar donde ellos encuentran mayores posibilidades, pues por mal que estén los habitantes de las megalópolis aún están peor los rurales, y de ahí los imparables movimientos migratorios del campo a la ciudad. Si bien es cierto, tampoco hay garantías de que en el futuro las ciudades vayan a poder seguir representando un hábitat menos desfavorable para estas mayorías en crecimiento.
Como alternativa pragmática, de residencia viable a estos déficit, hemos definido la Habitabilidad básica. Por tal entendemos el conjunto de estructuras físicas elementales (gérmenes de viviendas y cobijos; espacios públicos; infraestructuras de agua, saneamiento y energía; servicios de educación, salud; espacio productivo) que, tanto en su referente social como económico, satisfacen esas necesidades esenciales de residencia que tenemos las personas. Se trata de un mínimo admisible que, sobre todo, no hipoteca ni impide su futuro desarrollo y mejora, sino que, muy por el contrario, lo prevé desde su origen de una manera progresiva (infraestructura de bajo coste con previsión de redes mejorables, vivienda semilla de crecimiento paulatino…). Los dos tajos de trabajo prioritario para intentar consolidar tal habitabilidad son, por un lado, la urbanización ex novo de asentamientos de ‘sitio y servicios’ (oferta de suelo adecuado en parcelas urbanizadas y una construcciones elementales de cabina sanitaria y cocina) y, por otra, el mejoramiento de barrios marginales que, como ya hemos dicho, han sido construidos en precario por sus propios pobladores.
La humanidad ya es consciente del problema. Tanto la Cumbre de las Ciudades, Hábitat II (Estambul, junio de 1996) como la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (Nueva York, septiembre de 2000) han fijado los dos objetivos generales –conseguir vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización– y la meta de mejorar las condiciones de asentamiento de 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020.
Es aquí donde, a nuestro entender, la ayuda oficial al desarrollo y la función pública de los organismos multilaterales (PNUD, Banco Mundial, UN-Hábitat, BID, CEPAL, etcétera) y las distintas administraciones deben volcar sus voluntades y esfuerzo para cooperar con los pobladores en este difícil objetivo de universalizar la Habitabilidad básica.
De las cuatro etapas consecutivas, con autonomía relativa, que presenta el hecho urbanizador: 1) elección de suelos y lugares apropiados, 2) parcelación ordenada, 3) urbanización y 4) edificación de equipamientos y viviendas, el esfuerzo público debería dirigirse prioritariamente a las que se sitúan en la cabecera del proceso. Tanto la elección de los suelos adecuados para ubicar los asentamiento, como su clara ordenación urbana con distinción de la red de espacios público y de las parcelas privadas facilitarán el futuro desarrollo ordenado de los asentamientos sin, por otra parte, requerir aún los grandes gastos de inversión en proyectos de obra.
Además, estas dos etapas, de suelo y parcelación, precisan únicamente planes y proyectos profesionales con los que raramente cuentan los pobladores de la informalidad y que, por tanto, habrán de ser sumamente rentables para ellos. De ahí la importancia de acometer prioritariamente estos trabajos. En lo que respecta a las otras dos etapas que cierran el ciclo, la de urbanización y edificación, los esfuerzos públicos restantes habrán de concentrarse en el espacio público y en los pequeños equipamientos de salud y escuelas, llegando cuando sea posible a la realización de espacio productivo en talleres, explotación agrícola, etcétera. El desarrollo posterior de las viviendas semilla habrá de remitirse al esfuerzo de las familias de pobladores, si bien con la ayuda profesional pertinente a través de asistencia técnica, bancos de materiales y microcréditos.
Creemos que alcanzar tal nivel elemental de habitabilidad resulta –aunque de muy difícil realización– el camino más razonable para que esos miles de millones de personas que viven en la precariedad residencial accedan en un tiempo inmediato a unas mejores condiciones de vida; a su vez, manifiestamente mejorables de forma prevista y progresiva. Es aquí donde la Habitabilidad básica muestra su gran potencial de esperanza y transformación, no sólo de las estructuras residenciales precarias sino también de los mismos pobladores, mediante su capacitación laboral en el proceso de auto-construcción de los lugares que habitan.
Felipe Colavidas (arquitecto), colavidas@aq.upm.es
Julián Salas (ingeniero industrial), julian.salas@min.es
Profesores de Habitabilidad básica en la ETSA de la Universidad Politécnica de Madrid